
La desalarización que denuncian maestros y profesores de todos los niveles educativos no es simplemente ganar poco, sino una ruptura precisa y destructiva entre el trabajo profesional y su reconocimiento material. El salario deja de cumplir su función básica –permitir vivir del oficio– y se convierte en una referencia simbólica, incapaz de sostener una carrera, una vida o una institución.
Un docente desalarizado no es solo un trabajador empobrecido. Es un profesional al que el Estado ha dejado de reconocer como tal. Su ingreso ya no organiza su tiempo, no estructura su dedicación, no permite continuidad ni especialización. La enseñanza deja de ordenar el sistema y la institución empieza a disolverse. Es lo que ha ocurrido en el sistema educativo de Venezuela. En esa situación, Venezuela celebra el Día del Maestro.
La desalarización es la cara más visible del derrumbe, pero no su origen. Es el resultado final de un proceso largo, acumulativo, que antecede al colapso político-económico del siglo XXI. La educación venezolana no se derrumbó de un día para otro. Llegó debilitada. Arrastraba fracturas institucionales, pérdida de interlocución política, deterioro material progresivo y una erosión lenta de su autoridad social.
Los bajísimos sueldos no explican el colapso, lo consolidan. Marcan el punto en el que el daño se vuelve irreversible por inercia institucional. Escuelas, liceos y universidades siguen abiertas, pero lo que transmiten ya no es educación en sentido pleno. Ha perdido su función, no educa ni crea conocimiento.

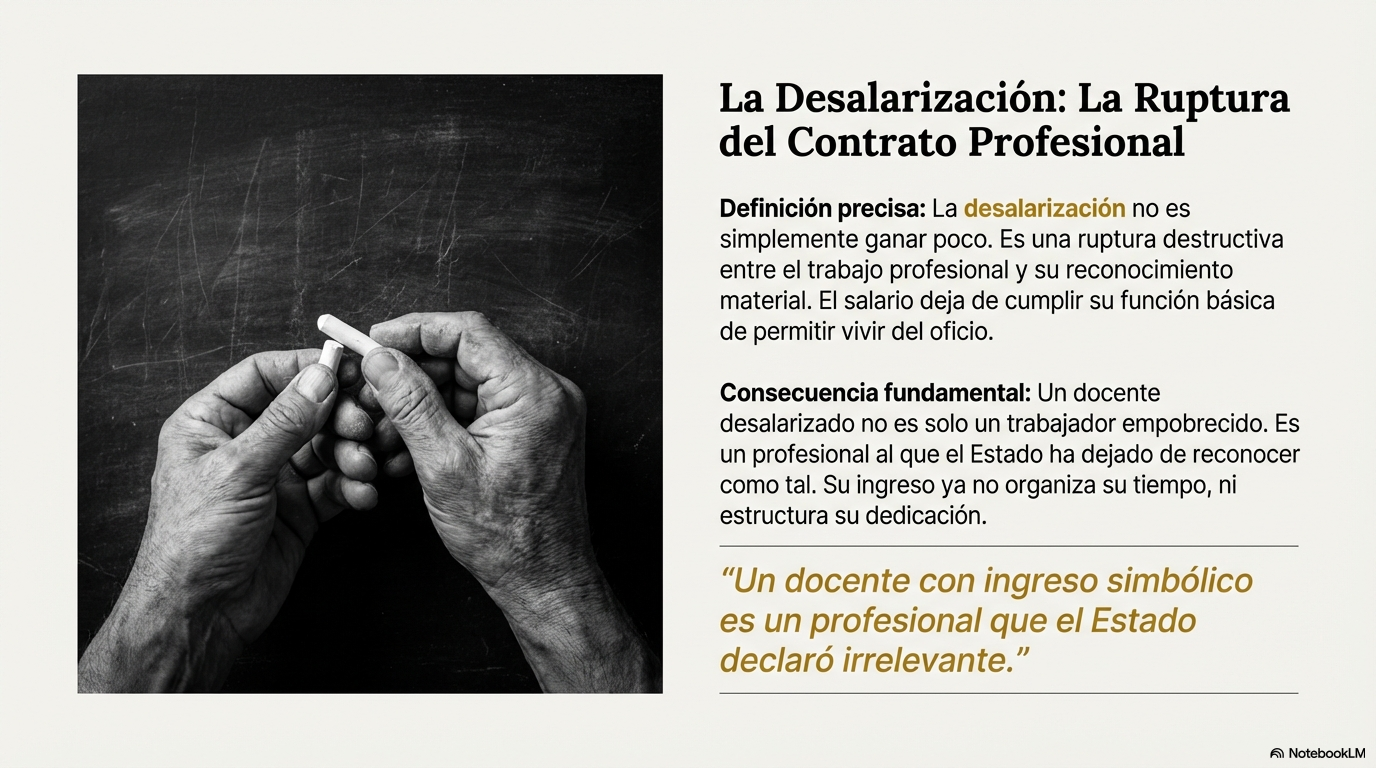
Ingreso simbólico y simulación administrativa
La precariedad salarial del sistema educativo venezolano constituye una decisión institucional con consecuencias estructurales, no es un problema gremial ni una disputa sindical mal resuelta. Mientras se interprete como un conflicto laboral o como una restricción presupuestaria, se discutirá el síntoma y no el mecanismo que hizo posible el colapso: la ruptura del contrato básico entre el Estado y la profesión educativa.
El salario docente no es la causa histórica de la crisis educativa venezolana, pero explica si el punto más inmediato y eficaz desde el cual puede revertirse. Sin salario profesional, la educación deja de funcionar como sistema y lo que permanece es un simulacro operativo: escuelas abiertas sin capacidad real de enseñar, liceos que certifican sin formar, universidades que sobreviven sin investigar ni producir conocimiento.
Un docente con ingreso simbólico es un profesional que el Estado declaró irrelevante. En esas condiciones, el propio Estado pierde toda capacidad real de exigir calidad, especialización, continuidad o responsabilidad. Lo que queda es improvisación, rotación permanente y simulación administrativa.

Cuando la precariedad captura también el lenguaje de la demanda
La desalarización del docente venezolano no solo sigue siendo interpretada desde el ángulo equivocado por el Estado. También sigue siendo pensada —y reclamada— desde ese mismo ángulo por una parte de quienes la padecen. Ese es uno de los efectos más profundos del colapso: la precariedad no se limita a empobrecer ingresos, termina estrechando el marco intelectual desde el cual se formula la demanda.
El enfoque humanitario permitió visibilizar el daño, pero no ofreció una salida. Ver a los profesores como víctimas produjo compasión, solidaridad y denuncias legítimas, pero dejó intacta la estructura que los convirtió en prescindibles. La educación no se reconstruye protegiendo individuos aislados, sino restituyendo las condiciones que permiten que una profesión exista como tal.
Un sistema educativo no se recompone con gestos de alivio ni con ayudas puntuales. Se recompone cuando el Estado vuelve a pagar salarios que reconozcan autoridad profesional y, a partir de allí, recupera la capacidad de exigir calidad, continuidad y responsabilidad. Mientras el problema se formule como emergencia humanitaria, la respuesta seguirá siendo asistencial. Y el asistencialismo no construye instituciones.
Hoy, el debate salarial en la educación universitaria continúa dominado por una lógica sindical compensatoria. Se discute la pérdida de valor de bonos, se solicitan ajustes parciales, se recalculan beneficios accesorios, se pide “mejorar la calidad de vida”. Todo eso describe correctamente el daño. Nada de eso aborda el problema central. El salario aparece como referencia residual, no como el eje del contrato profesional entre el Estado y la educación.
Cuando una asociación de profesores universitarios —el sector con mayor formación del país— plantea que el bono vacacional debe recalcularse sobre una base simbólica para mitigar su pérdida de valor, no está proponiendo una reconstrucción salarial. Está aceptando, aunque no lo declare, que el salario dejó de ser el centro del sistema. Está negociando dentro del mismo marco que convirtió a los docentes en sujetos asistidos y no en profesionales reconocidos.
Aquí no se trata de humillación personal ni de miseria moral. Se trata de algo más preocupante: una derrota conceptual. La lógica del bono, del paliativo y de la compensación ha colonizado incluso el lenguaje del reclamo. El horizonte deja de ser la restitución de la profesión y pasa a ser la administración del daño.
Ese desplazamiento tiene consecuencias institucionales muy claras. Un Estado que discute bonos no discute carrera docente. Un Estado que negocia compensaciones no se compromete con estándares profesionales. Un Estado que administra ayudas no recupera autoridad para exigir calidad, continuidad ni responsabilidad. Y un gremio que acepta ese marco termina reforzando la idea de que el salario es accesorio, negociable o sustituible.
Por eso la pregunta incómoda no es si los profesores están pidiendo limosnas. La pregunta es cómo el sistema logró que incluso los sectores más preparados del país formularan su relación con el Estado en términos asistenciales y no contractuales. No es una falla individual, es el resultado de años de desinstitucionalización.
Mientras la desalarización siga siendo tratada como un problema sindical y no como un problema institucional, la educación seguirá atrapada en el simulacro. Y mientras las demandas se formulen en clave compensatoria, el Estado no tendrá incentivos reales para restituir aquello que perdió: la posibilidad de gobernar la educación como sistema profesional y no como dispositivo de supervivencia.
La reconstrucción educativa no comienza con mejores bonos ni con cálculos más generosos sobre ingresos inexistentes. Comienza cuando el salario vuelve a ser salario, cuando la profesión vuelve a ser profesión y cuando el reclamo deja de pedir alivio para empezar a exigir institución.

La cuña institucional
Aumentar los sueldos de los docentes a niveles comparables con los de Colombia, Chile o República Dominicana no requiere una gran reforma del Estado o reescribir la Constitución. Tampoco una nueva ley orgánica, ni una transformación curricular, mucho menos una reingeniería ministerial. Basta una decisión política concreta e inmediata: ajustar los salarios. Puede hacerse con decreto presidencial con menos de 50 palabras. Una señal de que el Estado reconoce que educar es una profesión estratégica.
El argumento de que no hay de dinero es falso de toda falsedad. El Estado ha demostrado capacidad de gasto sostenido en bonos, incentivos discrecionales y transferencias paralelas. Reorientar esos recursos a salarios dignos es posible y económicamente racional. El impacto sería inmediato, local y multiplicador.
Los bonos cumplen una función en los sectores vulnerables. Pero la educación es un sector estratégico. A los sectores estratégicos no se les subsidia. Se les invierte. Se les paga bien y se les exige mucho.
Restituir salarios profesionales permitiría que el Estado reconstruya la autoridad institucional del sistema educativo; exigir concursos, evaluación, formación continua y resultados. La restitución del salario no corrige el deterioro curricular ni la pérdida de autonomía, pero vuelve viable cualquier intento de abordarlos. Sin salario no hay carrera y sin salario la enseñanza es ficción administrativa. Un salario se corrige, la pérdida de la función institucional puede ser irreversible.
La domesticación del reclamo
No es razonable esperar que quienes capturaron el sistema educativo desde 1999 lideren una reconstrucción profunda y autónoma. No por simple razones morales, sino porque su lógica de poder es incompatible con una educación profesionalizada y crítica.
Durante décadas, la universidad fue el cerebro del país, pero ese vínculo se resquebrajó a partir de 1970. La autonomía quedó en las leyes, pero la confianza se erosionó. La política dejó de escuchar a la universidad. Luego, la crisis de los 80 profundizó la precariedad material; la de los 90, debilitó su influencia. Cuando llegó el chavismo, el sistema era respetable, pero débil.
Cuando el debate se reduce a compensaciones –bonos, ajustes parciales, equivalencias–, el salario deja de ser el eje del contrato profesional y ocupa un lugar simbólico que tiene consecuencias reales. Un Estado que negocia compensaciones no reconstruye carreras y un gremio que lo acepta refuerza el simulacro.Noreconstruye la profesión, simplemente se limita a gestionar la precariedad. La permanencia del simulacro impide restaurar el sistema educativo.
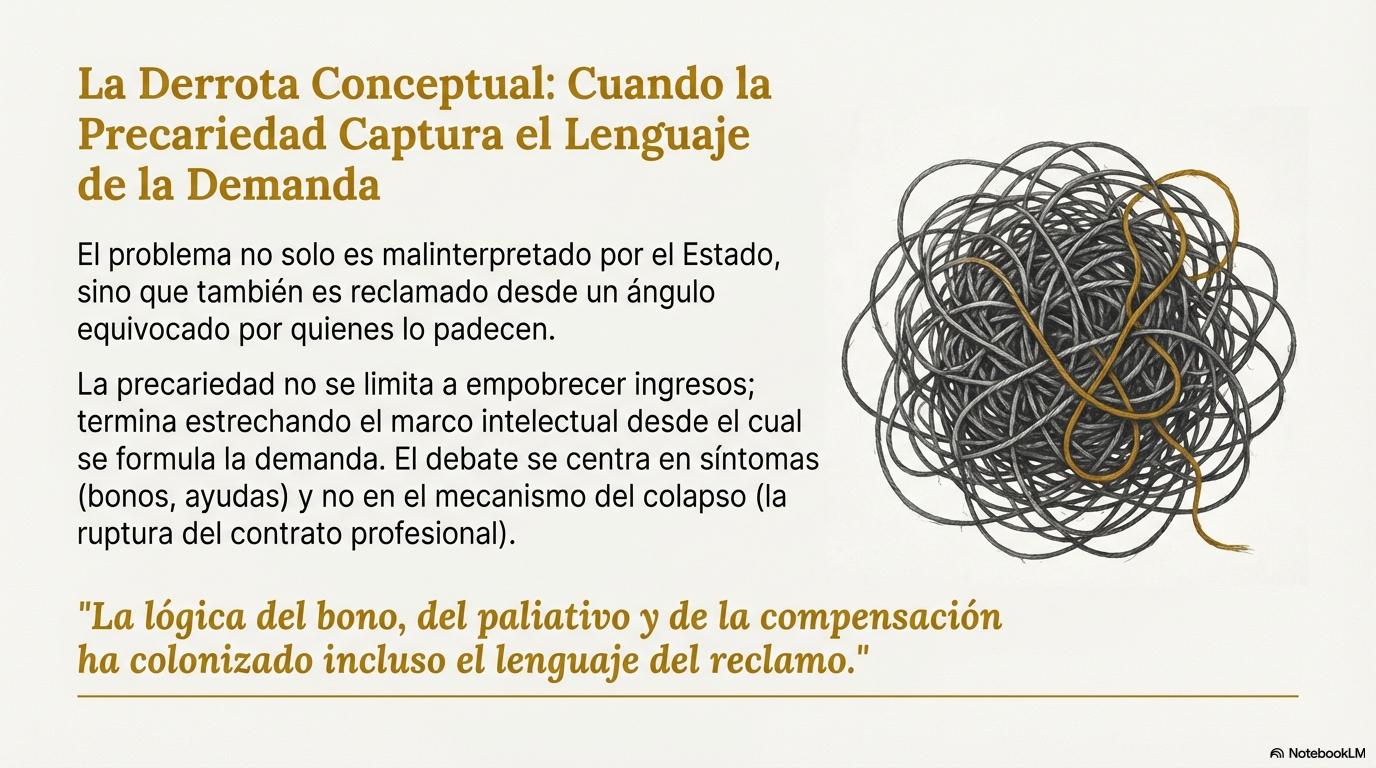
Vaciado del sistema educativo
Lisseth no tiene alumnos, pero todas las mañanas pasa 90 minutos explicando la ecuación que enseñó durante 20 años en el primer módulo del semestre. Es la única parte de su trabajo que no le quitaron. La facultad cerró por falta de estudiantes y el salario se volvió simbólico. El laboratorio dejó de funcionar cuando el regulador de voltaje falló y por falta de profesores el plan de estudios quedó suspendido. El sistema que hacía posible enseñar la ecuación se derrumbó y sus escombros fueron demolidos.
No empezó con el socialismo del siglo XXI, que administró y profundizó su deterioro, sino mucho antes. Cuando la escuela pública perdió su capacidad de formar jóvenes capaces de razonar y aprender, de ser lectores, pensadores, ciudadanos.
Durante décadas, se dio por sentado que las universidades funcionarían indefinidamente; que producirían profesionales, conocimiento y pensamiento, que sostendrían la movilidad social y el progreso económico. No se percibía el demoledor proceso de degradación continua de la educación básica y media. La pérdida del oficio docente. La caída del salario del maestro. La politización del currículo. La desconexión entre contenido y exigencia.
Masificación a costa de calidad
Durante los primeros años de la democracia representativa, la escuela pública fue un proyecto de integración nacional. Un espacio de movilidad, de lectura, de ciudadanía. No era perfecta, pero tenía estructura, disciplina, propósito, y el maestro gozaba de prestigio social. Había continuidad entre escuela, liceo y universidad porque existía un proyecto educativo coherente, sostenido por la noción de que la República necesitaba profesionales y ciudadanos.
Durante los años 70, la bonanza petrolera enmascaró la fragilidad del sistema escolar. Las escuelas crecieron en número no en calidad. Se construyeron liceos sin fortalecer la formación docente. Un crecimiento volumétrico, no pedagógico.
El allanamiento militar y la intervención académica de la UCV en 1970 alteró la relación entre el Estado y las instituciones educativas. La continuidad empezó a fragmentarse. Abrió una grieta. El Estado dejó de considerar la educación un bien público estratégico y comenzó a verla como un centro de conflicto o de gestión administrativa.
El viernes negro de 1983 mostró las costuras deshechas. El salario del maestro cayó en términos reales y nunca más se recuperó. Los mejores docentes empezaron a migrar al sector privado, a la administración pública, a oficios que pagaban mejor. La enseñanza perdió atractivo, dejó de ser un camino de ascenso social. La matrícula de los institutos pedagógicos se desplomó.
La escuela empezó a operar con maestros cansados, mal pagados, sobrecargados, muchos de ellos obligados a tener dos o tres trabajos. La precariedad generó ausencias, rotación y discontinuidad en el aula. Una materia podía tener cuatro docentes distintos en un mismo año. En otras escuelas, nunca llegaba el reemplazo. En zonas rurales, la figura del maestro multigrado se transformó en único y atendía varios niveles simultáneos.
Los efectos fueron acumulativos: menos horas de clase efectivas, estudiantes sin acompañamiento continuo, programas incompletos, pérdida de hábitos académicos. Al caer el rendimiento escolar las brechas entre sectores sociales se ampliaron. La escuela dejó de ser un proyecto de ciudadanía.
El currículo no se actualizaba con rigor. Se mantenían contenidos desfasados de la realidad contemporánea. La educación cívica se redujo a manuales vacíos y desapareció la formación de pensamiento crítico. El liceo público perdió autoridad. Las normas de convivencia se diluyeron. La figura del director quedó reducida a tareas administrativas. El aula perdió la estructura pedagógica.
La universidad seguía funcionando y produciendo profesionales, ero no recibía bachilleres preparados ni les corregía los déficits que arrastraban.

1999-2012, la captura del sistema educativo
Hugo Chávez se posesionó en 1999 y encontró una escuela debilitada, un magisterio empobrecido, un currículo desactualizado, una formación ciudadana en retroceso y una universidad que funcionaba sobre un terreno que se hundía. Él mismo era producto de ese deterioro. Entró en la Academia Militar con dos materias aplazadas y porque era bueno jugando beisbol.
El sistema educativo funcionaba sin cimientos sólidos. Una fragilidad que permitió que el chavismo, un proyecto político con vocación hegemónica, penetrara demoledoramente su estructura. El chavismo nunca ocultó su intención, la misma noche de las elecciones se empezó a decir de manera explícita que la educación debía ser un instrumento de transformación política. Lo hizo. Se dedicó a crear de un sistema educativo paralelo y a reconfigurar ideológicamente la educación.
Empezó con la Misión Robinson. Su objetivo declarado era alfabetizar a la población rezagada, pero la intención era sustituir la escuela pública por un esquema con sus propios instructores, sus propios textos, su propia metodología de evaluación y su propia narrativa. La educación dejaba de ser un proyecto del Estado y se convertía en un proyecto del gobierno.
El discurso oficial hablaba de “la nueva ciudadanía”, “del hombre nuevo”, “la educación liberadora”, pero no lo implementó mediante reformas pedagógicas, sino a través de estructuras paralelas. El modelo se replicó en las misiones Ribas y Sucre. Una ofrecía un "bachillerato acelerado”; la segunda, acceso universitario sin los requisitos tradicionales.
Su atractivo radicaba en la certificación expedita y en la idea de que cualquier persona podía convertirse en docente o en estudiante. No se trataba de ampliar la cobertura, que hubiera sido deseable, sino de desplazar los mecanismos institucionales que garantizaban calidad y continuidad. Las misiones no exigían formación docente, no seguían un currículo verificable y operaban con incentivos políticos. Sustituyeron la tradición pedagógica por el adiestramiento sin rigor.
El sistema paralelo desplazó la escuela y la universidad. Mientras más recursos se destinaban a las misiones, menos recibían las escuelas y universidades tradicionales. Las misiones producían miles de “bachilleres” y las instituciones formales operaban con presupuestos congelados y la universidad autónoma enfrentaba restricciones de admisión, fallas de infraestructura, pérdida de personal y vigilancia política.
El currículo escolar fue alineado con la ideología del proyecto bolivariano. Los nuevos textos oficiales –entregados masivamente a escuelas y liceos– introdujeron la visión política única, que presentaba la historia nacional como una secuencia destinada a culminar en la quinta república. El aula se convirtió en un espacio de transmisión del pensamiento único que el jefe de “la revolución pacífica, pero armada” difundía cada domingo en cadena de radio y televisión.
Paralelamente, operaba un mecanismo menos visible. Instructores improvisados y alineados políticamente sustituían poco a poco al maestro graduado. La formación docente dejó de ser prioridad. La escuela ya no se organizaba en torno a la pedagogía, sino a la disponibilidad y a la lealtad.

Profesionales críticos
La universidad formal enfrentaba su propia reconfiguración. Autoridades designadas –no elegidas–, presupuestos reducidos, concursos suspendidos, pérdida de autonomía administrativa y las presiones políticas sobre los gremios transformaron el ecosistema universitario en territorio vulnerable que corría el peligro de desaparecer.
Los centros de estudio superiores no podían planificar a largo plazo. Los proyectos de investigación quedaron supeditados a fondos excepcionales que nunca llegaban. Los laboratorios comenzaron a depender de donaciones o iniciativas personales. La relación con el Estado se volvió unilateral: la universidad pedía; el Estado decidía según criterios políticos.
Los efectos no tardaron en sentirse. Las horas de clase efectivas se redujeron. La disciplina escolar se volvió irregular. Los directores perdieron autoridad frente a las estructuras políticas externas. La figura del supervisor educativo dejó de ser técnica y pasó a ser política. La frontera entre aula y militancia se difuminó.
La escuela entró en una fase de desarticulación. Un deterioro funcional, no un colapso paralizante. Las actividades seguían, pero su calidad disminuía. Se normalizó ver escuelas sin docentes estables, estudiantes que avanzaban de grado sin dominar contenidos básicos, bachilleres que no podían resolver problemas elementales.
La universidad recibió estas señales muy temprano. Entre 2007 y 2012, cada vez eran mayores los grupos de estudiantes quer recibían el título de bachiller sin dominar lectura comprensiva, sin manejar operaciones matemáticas básicas, sin hábitos de estudio, sin tiempo de aula suficiente y sin contacto regular con un docente. En 2017, varias universidades tuvieron escuelas donde más de la mitad de los estudiantes reprobó todas las materias. No una o dos materias. Todas. Una falla que señalaba que se había dejado de producir bachilleres capaces de enfrentar la educación superior. Una muestra cruda del colapso. La educación superior no recibía estudiantes con los prerrequisitos mínimos para iniciar una carrera.
Se había deshecho la educación básica y media y el socialismo del siglo XXI respondió expandiendo el sistema paralelo: universidades creadas por decreto, programas sin evaluación externa, títulos emitidos sin verificación rigorosa, incremento masivo de cupos sin respaldo presupuestario ni académico. La palabra “universidad” seguía usándose, pero su significado ya era otro. No eran instituciones dedicadas a la formación profesional y la generación de conocimiento, sino plataformas para ampliar la fidelidad política y producir legitimidad simbólica.
A medida que el sistema paralelo crecía, las universidades autónomas –USB, UCV, LUZ, ULA– recibían menos recursos y su voz encontraba más obstáculos.
Aunque la escuela dejó de enseñar con rigor; la formación ciudadana fue sustituida por lealtad política, el currículo quedó alineado con una narrativa única; la universidad paralela validaba títulos sin base académica; y el sistema formal, aislado y débil, era cada vez más irrelevante en la planificación del Estado. El país dejó de educar; de enseñar contenidos y capacitar; de sostener un proyecto de convivencia, de ciudadanía y de movilidad social, pero siguió funcionando.
2013-2025, el colapso
El colapso abierto desde 2013 en adelante fue la consecuencia natural de un sistema en demolición. Hasta entonces había deterioro, improvisación, captura política, pérdida de rigor, fragmentación institucional. Pero todavía había estructura, profesores, escuelas abiertas, estudiantes que aspiraban a ingresar a la universidad. Un mínimo sostenía la rutina, pero colapsó. Comenzó por el presupuesto.
El Estado redujo el financiamiento educativo a los niveles del siglo XIX. Las escuelas públicas operaban sin recursos para mantenimiento, sin equipos, sin agua, sin electricidad estable. Los liceos perdieron laboratorios, bibliotecas y áreas de recreación. La estructura física dejó de ser funcional. Muchas escuelas rurales cerraron sin acto administrativo: simplemente dejaron de operar.
En 2016, los maestros ganaban salarios que no cubrían transporte ni alimentación. El sueldo mensual equivalía a menos de un cartón de huevos. No era un indicador económico; era una sentencia. El sistema educativo entró en modo supervivencia. La deserción docente se aceleró.
Los estudiantes también comenzaron a irse. El deterioro del Programa de Alimentación Escolar fue el fin. Para muchos niños, la escuela era el único lugar donde recibían una comida. Cuando desapareció o se volvió insuficiente, dejaron de asistir. En zonas rurales, la combinación de falta de transporte, fallas eléctricas y ausencia de docentes resultó en cierres definitivos.
A partir de 2017, el sistema entró en tragedia. Hubo municipios en los que no se graduó ningún bachiller durante dos años consecutivos. Después, la pandemia de covid-19 se ensañó. Millones de estudiantes quedaron fuera. No tenían acceso a dispositivos o la escuela carecía de conexión.
Entre 2017 y 2021, las inscripciones en carreras científicas se desplomaron. Ingenierías, matemáticas, biología, física y química perdieron entre 60% y 90% de su matrícula en algunas universidades. La preparación de los bachilleres empeoró. La universidad intentó compensar el déficit con cursos propedéuticos, tutorías, nivelación, pero era imposible sustituir doce años de escolaridad defectuosa. El colapso de la escuela arrastró a la universidad.
Colapso salarial
Entre 2015 y 2022, miles de profesores dejaron el país y los que se quedaron sobrevivían de trabajos paralelos. Un profesor titular con doctorado ganaba el equivalente a dos o tres dólares al mes. Dejó de ser profesor y se convirtió en un sobreviviente sin estabilidad, sin remuneración, sin condiciones de investigación, sin estudiantes preparados, sin equipos, sin presupuesto, sin interlocución política, sin posibilidad de planificar a largo plazo.
La investigación científica desapareció. No por falta de talento, que Venezuela tenía y tiene, sino por falta de condiciones. Equipos dañados, reactivos inexistentes, bibliografía inaccesible, cortes eléctricos, abandono del financiamiento público. Los grupos de investigación se disolvieron. Las revistas universitarias dejaron de circular. Los congresos desaparecieron. Venezuela quedó al margen del mapa académico regional.
El sistema educativo formal subsistió como “simulación”. Estaban abiertas pero sin cumplir su propósito. La escuela certificaba asistencia sin aprendizaje; el liceo otorgaba títulos sin competencias; y la universidad emitía notas sin rigor. Todo funcionaba en apariencia, nada en la realidad.
El colapso fue en los tres niveles: la escuela dejó de enseñar, el liceo dejó de formar, y la universidad dejó de producir conocimiento. Una generación entera quedó sin el andamiaje educativo que permita participar en la vida económica, social y política del país.

¿Qué significa perder un sistema educativo?
Los procesos que definieron la historia de la educación venezolana durante 50 años, cada capa que sostenía el sistema educativo, fue debilitándose sin que hubiese un mecanismo de corrección. Las instituciones que podían advertir el problema perdieron influencia, capacidad o interlocución. El Estado dejó de asumir la educación como un proyecto nacional y la administra como una herramienta coyuntural.
La educación no se sostiene en decretos, ni en edificios, ni en programas inventados de urgencia, sino en una continuidad institucional que forma maestros, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Cuando esa continuidad se rompe, el oficio docente se vacía, la escuela pierde su propósito, la universidad se vuelve frágil y el país deja de generar de conocimiento.
Durante los años 70 y 80, el deterioro parecía manejable. Las escuelas funcionaban, aunque con menos recursos; los maestros enseñaban con salarios cada vez más débiles; la universidad mantenía la producción intelectual, aunque perdía su vínculo con el Estado.
No había conciencia de que las bases del sistema educativo estaban cediendo. La crisis no era percibida como estructural, sino como un problema presupuestario o laboral. Se confundió funcionamiento con fortaleza y continuidad con solidez.
En los años 90 la escuela había dejado de enseñar con rigor y no garantizaba la formación ciudadana. El liceo había perdido autoridad, la formación docente se debilitaba y la universidad seguía pensando, pero ya no influía. Esa pérdida de cohesión permitió que, a partir de 1999, un proyecto político con ambición de control pudiera capturar y reorganizar el sistema educativo en función de sus intereses.
El país siguió diciendo “educación”, pero el significado de esa palabra cambió sin que la sociedad lo notara. Se perdió un proyecto educativo de nación y el vacío quedará por décadas. No se trata solo de salarios insuficientes o de edificios deteriorados, sino de la desaparición de un marco institucional capaz de sostener el oficio docente y la formación ciudadana.
Una sociedad puede sobrevivir a crisis económicas, políticas y energéticas, pero no puede sostenerse sin un sistema que transmita conocimientos, competencias y valores de una generación a otra.
Después de un colapso tan profundo, Venezuela tiene que reconstruir la educación. No se trata de restaurar edificios ni de aumentar salarios, aunque ambas cosas son necesarias, sino de reconstruir un sistema que perdió su continuidad, su prestigio, su sentido de misión y su función republicana.
Hay reponer la confianza entre escuela, Estado y sociedad; restaurar la formación docente; recuperar la autonomía del aula; volver a formar ciudadanos antes que militantes; restablecer la lectura, el pensamiento crítico, el debate y el rigor como prácticas esenciales; comprender que no hay democracia posible sin un sistema educativo que forme ciudadanos capaces de sostenerla. Lo decía Simón Rodríguez y sigue vigente.
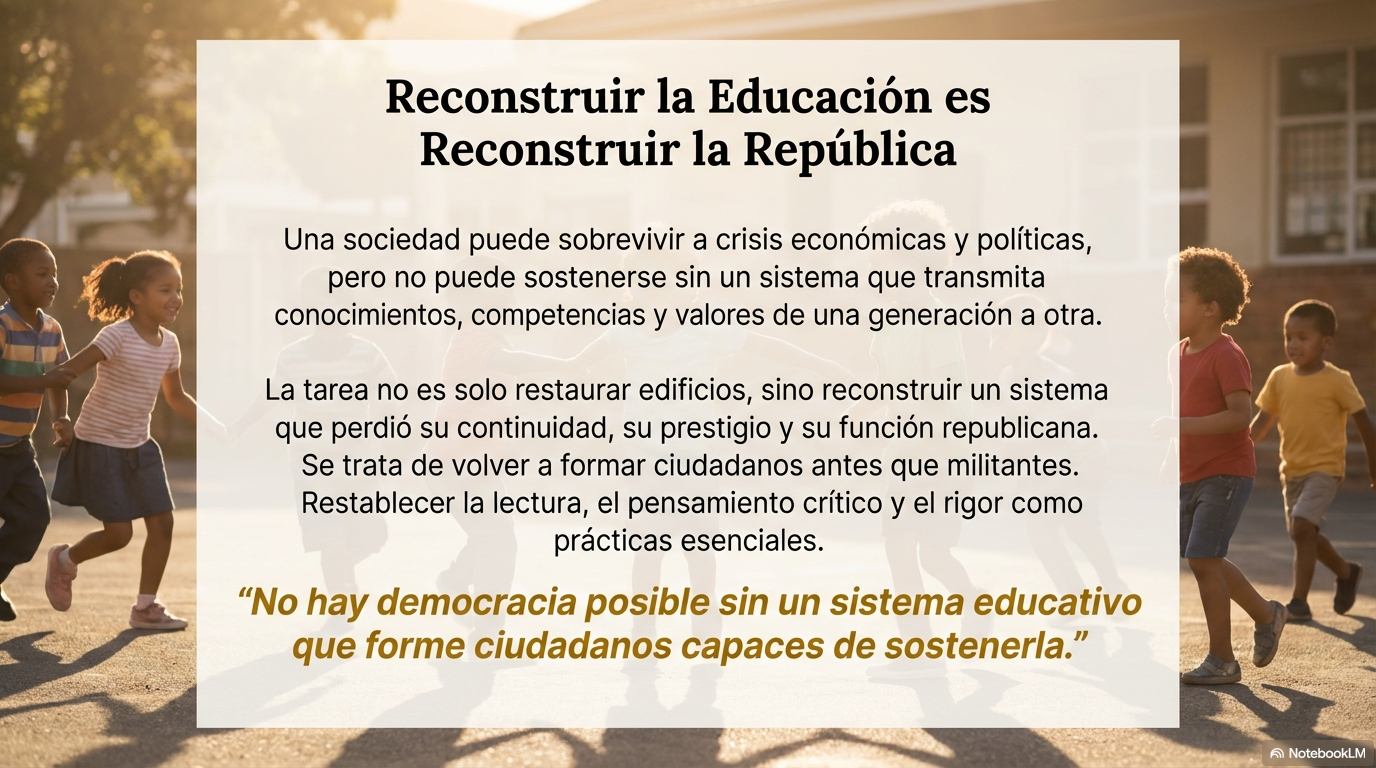







No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.